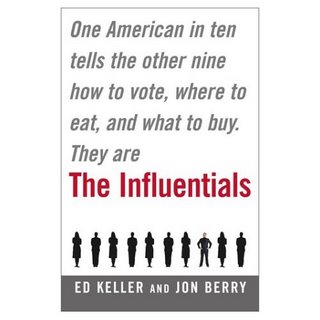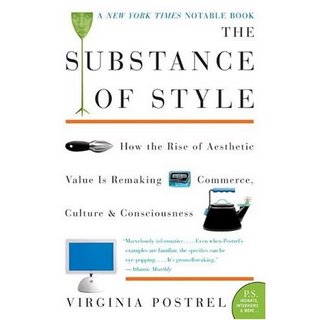Recomiendo armarse de lápiz y hender el libro de subrayados, porque sino una mente mortal y marketiniana, ajena a la pesquisa universitaria puede o bien perderse o bien acudir sin remedio al analgésico. No busques en el libro lecturitas fáciles sino, entre bastante densidad, acaso innecesaria para mercachifles, elementos de interés y de estimulo.
 El libro elucubra sobre la noción de lugar, de lo que está "afuera", de las nociones de lugar.
El libro elucubra sobre la noción de lugar, de lo que está "afuera", de las nociones de lugar. ¿Qué hace a un lugar que lo consideremos nuestro?
Distingue los lugares que son enclaves de aquellos que son meros pasajes, sitios a los que no podemos aferrarnos.
Me seduce cuando habla de sociabilidad dispersa y me convence que en las ciudades hemos pautado formas de interconocimiento mínimas que nos permiten estar juntos sin estar juntos; usar de un espacio en común sin tener en común más que lo imprescindible.
Habla de comunidad, de los elementos que distinguen a una comunidad de la agregación urbana informe, pero en el fondo sutilmente organizada, y afirma que la comunidad se estructura por criterios afectivos antes que racionales como es el caso de la sociedad moderna
Me seduce cuando habla de sociabilidad dispersa y me convence que en las ciudades hemos pautado formas de interconocimiento mínimas que nos permiten estar juntos sin estar juntos; usar de un espacio en común sin tener en común más que lo imprescindible.
Habla de comunidad, de los elementos que distinguen a una comunidad de la agregación urbana informe, pero en el fondo sutilmente organizada, y afirma que la comunidad se estructura por criterios afectivos antes que racionales como es el caso de la sociedad moderna
(y me pregunto como el autor juzgaría las comunidades de Internet en las que realmente no hay vínculos de pertenencia sino de compartida y aislada convenience).
Y entre esas reflexiones me propone el concepto de “concertaciones sociales automáticas” tales como la manifestación como un cuerpo social, un poco mélange, del que puedes entrar o salir como una “nebulosa afectual”.
¿Hallazgos?
¿Hallazgos?
Eso de que la ciudad moderna es una colosal “máquina de convivir” organizada de acuerdo a una mecánica sin mecánico.
 ©Jose Maria Cuellar http://www.flickr.com/people/cuellar/
©Jose Maria Cuellar http://www.flickr.com/people/cuellar/ Escribe y escribe sobre los distintos tipos de espacio, sobre lo que entendemos como dentro y afuera.
Pero de gran interés es la noción de No-espacio.
Pero de gran interés es la noción de No-espacio.
Esos lugares que son para no ser, por los que se pasa, por los que se está ocasionalmente. Son lugares que usamos y que solo son en virtud a su uso: el cajero, el ascensor, la zona de descanso de la autopista, el shopping. Y entre el no-espacio está la no-ciudad.
Esos "lugares” sin identidad ni memoria y que no tienen nada que ver con espacios culturalmente identificados.
Soluciones que permiten un “anonimato” disfrazado y pragmático.
También es interesante como estimulo, sus reflexiones sobre el deambular, sobre el moverse por el espacio; me sugiere que nuestras ciudades se han convertido en lugares donde no estamos sino donde transitamos, donde hacerse con el espacio es un “pecado publico” y lo cierto es que cuando el espacio de tránsito se convierte en espacio de vida y relación recuperamos un antiguo sentido del espacio publico propio de los pueblos o las antiguas ciudades en las que lo intimo y lo publico tenían limites más desdibujados. Y su metáfora más sugerente es comparar el desierto con nuestra ciudad, puesto que por el desierto se pasa pero no se llega, es un lugar vivo donde no vive nadie.
Deberemos asomarnos, si llegamos a entenderlo, al concepto de ecología humana, cuya paternidad concede a Robert McKenzie como el estudio de las relaciones especiales y temporales de los seres humanos, interesado por los efectos de la “posición”.
Soluciones que permiten un “anonimato” disfrazado y pragmático.
También es interesante como estimulo, sus reflexiones sobre el deambular, sobre el moverse por el espacio; me sugiere que nuestras ciudades se han convertido en lugares donde no estamos sino donde transitamos, donde hacerse con el espacio es un “pecado publico” y lo cierto es que cuando el espacio de tránsito se convierte en espacio de vida y relación recuperamos un antiguo sentido del espacio publico propio de los pueblos o las antiguas ciudades en las que lo intimo y lo publico tenían limites más desdibujados. Y su metáfora más sugerente es comparar el desierto con nuestra ciudad, puesto que por el desierto se pasa pero no se llega, es un lugar vivo donde no vive nadie.
Deberemos asomarnos, si llegamos a entenderlo, al concepto de ecología humana, cuya paternidad concede a Robert McKenzie como el estudio de las relaciones especiales y temporales de los seres humanos, interesado por los efectos de la “posición”.
 ©Cynthia Nudel http://www.flickr.com/people/cynudel/
©Cynthia Nudel http://www.flickr.com/people/cynudel/Es estimulante, desde la ignorancia, el debate sobre el punto de vista acerca de estos fenómenos, es decir, el modo de analizarlos y como nuestro modo de observarlos condiciona nuestra vision.
Así se detiene sobre conceptos que nos pueden ser de interés en el ámbito de la investigación cualitativa como es la etología humana, para superar la mera etnografía observacional, que recoge pero no valora y reflexiona como suele ocurrir en los estudios cualitativos que se llaman etnográficos y que muchas veces conducen a testimonios de lo cotidiano y lo vivido sin profundizar en las explicaciones, las causas y las implicaciones e interacciones. En ese contexto y relacionado me sugiere mucho un hallazgo de utilidad: el concepto de “territorializaciones” extraído de la etología animal pero útil en nuestro trabajo. Así esa falta de dicotomía entre lo intimo (casa) y lo publico (calle) de antaño, estaba basada en el concepto de home range o espacio de familiaridad, un espacio que sin ser nuestro consideramos algo propio; un espacio que tiene familiaridad pero que nadie puede reclamar como privado, pero en el que no solo se transita sino que se vive, por eso antaño sentarse a la puerta de casa o realizar tareas domésticas en la calle adyacente al domicilio no era mal visto, por eso también las representaciones de la vida en la calle en el siglo XIX y gran parte del siglo XX, nos ofrecen una vision de la rua como espacio de vida y de encuentro y no solo de tránsito. Más allá de los hallazgos del libro, en el mundo del consumo necesitamos el alumbramiento de una observación que no es meramente descriptiva sino interpretativa y valorativa.
Más allá de los hallazgos del libro, en el mundo del consumo necesitamos el alumbramiento de una observación que no es meramente descriptiva sino interpretativa y valorativa.
 Más allá de los hallazgos del libro, en el mundo del consumo necesitamos el alumbramiento de una observación que no es meramente descriptiva sino interpretativa y valorativa.
Más allá de los hallazgos del libro, en el mundo del consumo necesitamos el alumbramiento de una observación que no es meramente descriptiva sino interpretativa y valorativa. Otras sugestivas reflexiones hacen hincapié en el uso del espacio para la movilización pública (la manifestación) o la apropiación festiva del espacio. Me resulta curioso como observa que en la movilización reivindicativa o festiva la gente ritualiza ese cambio de actitud, saltándose las normas de espacio y así por ejemplo es condición sinequanon invadir la calzada, como una demostración de que han tomado “plaza”. La diferencia entre lo que llama las deambulaciones festivas y los rituales civiles, es que lo festivo manifiesta un sentido comunitario permanente y la manifestación es expresión de un momento de opinion y decisión compartida, fuerte en virtud a la capacidad de conminar voluntades y cohesión entorno a un conflicto.
Ya he mencionado que el libro “sociedades movedizas” nos hace conscientes de que nuestras ciudades están basadas en un pautado estar, sin estar; se basan en un uso de la calle como espacio e instrumento de tránsito. Me sugiere mucho el hecho de poner de manifiesto que nuestro estar en la calle está basada en nuestra condición de personas (literalmente de máscaras). Compartimos espacio con otros, estando con otros, pero haciendo ver claramente que estamos de forma tránsitoria. De hecho se forman lo que autor llama “sociedades provisionales”, ficciones de sociabilidad (esos instantes del ascensor, las zonas de espera en las que nos vemos obligados a saludar). Incluso desarrollamos un uso del lenguaje que determina lo el intercambio de información realmente útil sino contextualizadora.
 Anoto durante la lectura el concepto de “desatención cortes” como una descripción afortunada de nuestro moderno vivir; esa indiferencia o reserva que nos brinda cierta sensación de comodidad en la ciudad, pero que resulta tan arisca para el foráneo, para que el que procede de un contexto con vínculos de relación más espontáneos y encarnados.
Anoto durante la lectura el concepto de “desatención cortes” como una descripción afortunada de nuestro moderno vivir; esa indiferencia o reserva que nos brinda cierta sensación de comodidad en la ciudad, pero que resulta tan arisca para el foráneo, para que el que procede de un contexto con vínculos de relación más espontáneos y encarnados.Esa desatención incluye hacer notar que sabemos de la existencia del otro, pero poco más. Incluso me interesan apuntes sobre el hecho de cómo nos miramos (escribe el termino “bajada de faros”). Este anonimato civilizado en ocasiones se ve transgredido, cuando expresamos atención y mirada inquisitiva hacia el extraño, por eso una forma de no “integración” social se manifiesta en el hecho de ser observado o casi vigilado (por cierto ¿habéis reparado en la “mirada ciega” de los anglosajones que evitan manifestar que se aperciben de la presencia ajena tal vez como un mecanismo de evitación de conflicto o pauta social?). Parece ser que este anonimato, este ocultamiento en el seno de la masa, nos brinda cierto sentido de libertad, pues sin él sentiríamos el escrutinio público y no nos sentiríamos libres.
 Pero hay otros hallazgos, como la reflexión de la interacción del concepto de espacio con el genero, y para muestra el concepto de "mujer publica" como mujer de la calle y todas las derivaciones que esta Conceptualización expresa, pues esconde la idea atávica de la mujer como propiedad y por lo tanto parte del espacio intimo. Es en la calle donde al salir se ensayan posiciones liberadoras, de hecho salir a la calle, tomar la calle, especialmente para la mujer, ha constituido un símbolo de transformación de su status (a destacar sugestivas citas de Virginia Woolf ).
Pero hay otros hallazgos, como la reflexión de la interacción del concepto de espacio con el genero, y para muestra el concepto de "mujer publica" como mujer de la calle y todas las derivaciones que esta Conceptualización expresa, pues esconde la idea atávica de la mujer como propiedad y por lo tanto parte del espacio intimo. Es en la calle donde al salir se ensayan posiciones liberadoras, de hecho salir a la calle, tomar la calle, especialmente para la mujer, ha constituido un símbolo de transformación de su status (a destacar sugestivas citas de Virginia Woolf ).Y en este tránsito por las acepciones e implicaciones de la Conceptualización del espacio, el epilogo inspira reflexiones sobre lo que la calle significó para nosotros en nuestro proceso de definición; me invita a pensar como el vivir la calle en la infancia definió distintos modos de ciudad. Incluso me atrevo a concluir que nuestra ciudad de hoy tiene como diferencia fundamental ser una ciudad donde los niños no salen solos, ni hacen de la calle un espacio de libertad, conquista y pandilla. Concluyo el libro con pensamientos que me llevan a mi propia infancia y ponen de manifiesto que ser niño hoy no es lo mismo que en mis años o quizás hoy se conquista la libertad que brinda el no-espacio o el espacio de tránsito, en el multicine, en el shopping center, en el parque vigilado y no en la acera tomada al asalto por pequeños pandilleros de barrio.